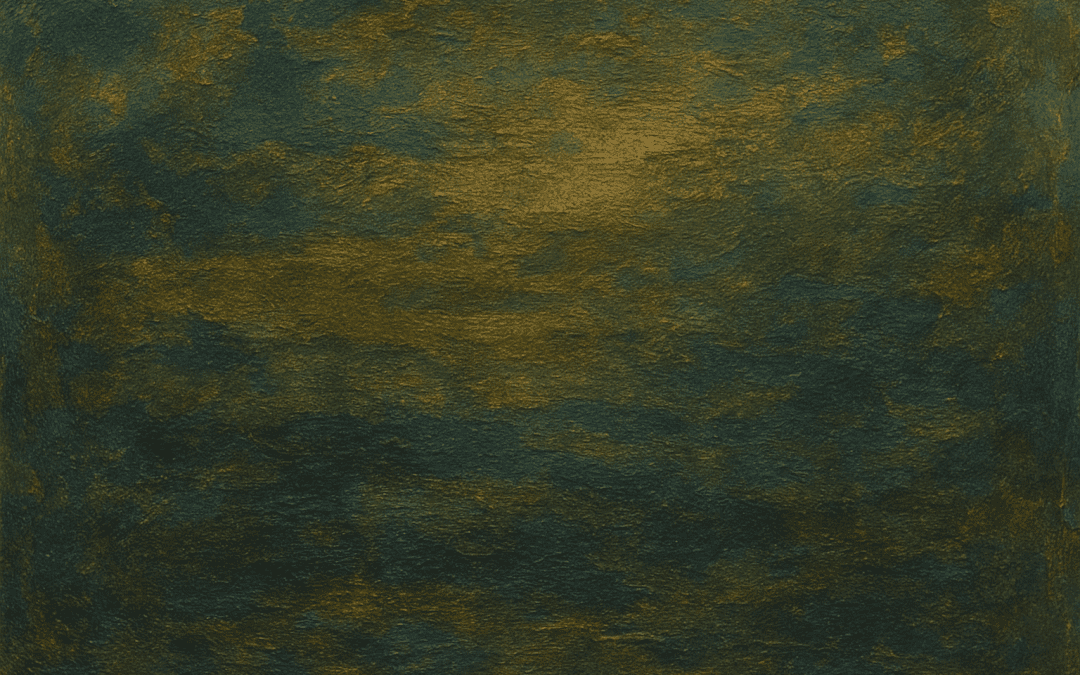«Nada me pertence. Tudo me atravessa.»
Bernardo Soares (Fernando Pessoa)
🎧 Parergon auditivo
BACH – ABEL // ‘Preludio BWV 846/a – Arpeggio in D Minor, WK 205’ by Lucile Boulanger
Este preludio, que emerge entre Bach y Abel como una transcripción viva, un eco entre dos mundos, no es tanto una introducción como una resonancia: arpegio suspendido que da forma a lo invisible. Su curva sonora, vaga, inacabada, gravemente clara, es la misma del pensamiento que camina sin llegar, del yo que se rehace con materiales ajenos.
Pero no era mía. Esa voz, esa pausa, ese leve temblor al final de la frase que habría podido ser más firme, más resuelta, si hubiera brotado de mi garganta. Era suya. De él, de ella. De ellos. Y sin embargo, la repetía como si fuera propia, como si me hubiera nacido en un sueño, como si la hubiera recogido en el silencio de aquellas tardes en que mi padre, sentado en el camión de reparto de correos, hilaba pensamientos sin nombre con los dedos manchados de tinta y las gafas siempre ladeadas. La repetía porque me recordaba a él, a su forma de interrogar lo evidente, de tomar prestadas las palabras del mundo sin del todo devolverlas. Porque era suyo y también mío.
Tal vez eso me condujo hasta aquí, hasta este sendero que se pliega sobre sí mismo, como la lengua que vacila antes de nombrar. Pedaleo solo, sí, pero no del todo. Me acompaña su voz, la de él, la de Rousseau, la de todos los hombres ,padres, amigos, hermanas, maestros, desconocidos, que alguna vez creyeron que el pensamiento puede nacer al compás del silencio de una música. No hay certidumbre. Hay ritmo. Y en el ritmo, hay una forma de decir sin decir. De decirse. Aunque sea con retazos, con restos, con fragmentos prestados.
Y no sólo lo que dejaron, sino cómo lo dejaron: la forma del gesto, el modo de andar con los hombros rectos, el mirar entrecerrado que he adoptado sin querer, como si me lo hubieran inyectado, como si mi piel misma se hiciera porosa y absorbiera esas formas, esos murmullos, esos estilos. No puedo distinguir qué hay en mí que no provenga de otro. Ni siquiera este pensamiento es completamente mío. Quizá Rousseau lo pensó primero, o algo cercano, mientras paseaba entre los árboles de Ermenonville, imaginando que pensaba libremente cuando en realidad era el eco de los otros que en él se agitaban: los clásicos, los enemigos, los fantasmas. Y sin embargo, ¡con cuánta convicción decía que era suyo su mundo!
Yo también he querido tener uno. Un mundo propio. Un jardín interior, sin verja ni muros, pero más real por invisible, donde pudiera pasearme sin miedo a repetir las frases heredadas. Pero entonces, ¿qué diría? Si hasta el silencio está poblado. Si incluso el gesto de callar lleva consigo una tradición, una educación, una historia. Me paseo, entonces, como Rousseau, con la ilusión de que ando solo, de que pienso por cuenta propia, de que lo que brota en mí es algo nuevo. Y al mismo tiempo, con una extraña delectación por el hecho de saberme compuesto de otros, como si en ese mestizaje, en ese vertedero del que hablaba aquella voz que no era mía, se ocultara la posibilidad de algo distinto. No original, no auténtico, sino peculiar, desviado, sutilmente ajeno incluso a sí mismo.
Y la tarde cae, como caen las tardes, con ese sonido apagado de las hojas al rozarse entre sí. Y yo pedaleo. No muy lejos. No con fuerza. Unos cientos de metros, unos miles de metros, como si fuera a encontrar en ese movimiento la evidencia de que sigo vivo, de que me pertenece el gesto de pedalear, aunque mi pedaleo esté formado por el pedaleo de tantos otros que antes hollaron estas mismas carreteras, estas mismas sendas. Hay una curva allá al fondo que siempre me ha parecido conocida. Me recuerda a algo, o a alguien. Tal vez a mi padre cuando le quitó los ruedines a mi primera bicicleta. Tal vez a mí mismo, de niño, cuando creía que un camino podía tener final.
El caso es que la curva está allí, repitiéndose, insistiendo, como un pliegue en el tiempo. ¿Y no es eso lo que somos? Un pliegue. Un pliegue que se forma por la presión de los otros, del mundo, de los siglos.
Pero entonces, si lo acepto, si reconozco que todo lo que pienso está hecho de las sobras de los otros, ¿dejo de ser? ¿O empiezo a ser de verdad, como una arcilla que por fin se amasa con conciencia de sus materiales? Porque eso sería libertad: no la de pensar algo nuevo, sino la de saber de dónde viene lo que pienso. De reconocerlo. De hacerlo pasar por mi cuerpo. De darle otra inflexión. Como esta cabalgada en bicicleta, que no es distinta de la anterior, pero lo es porque hoy la luz incide de otro modo sobre la corteza de los árboles, porque el aire se ha vuelto más húmedo, más denso, porque en mi interior algo se ha desplazado, y entonces todo se convierte en otra cosa.
¡Si pudiera fijar ese momento! Ese instante en el que me doy cuenta de que soy todas esas voces y ninguna. Que puedo hablar con sus acentos, pero descomponerlos, trastocarlos, decir lo que nunca dijeron con sus mismas palabras. No se trata de la originalidad. Se trata de la conciencia. De esa tensión leve, imperceptible, entre lo que recibo y lo que hago con ello. Y esa tensión es mía. Sólo mía. Nadie puede sentirla como yo. Nadie puede pedalear en mis pedales.
A veces pienso que debería escribirlo. No un diario. No una novela. Algo que no sepa a forma. Algo que no tenga principio ni fin, que simplemente fluya, como el pedaleo de esta tarde, como el agua que se desplaza entre las piedras sin buscar salida. Pero al momento me detengo. Porque ya ha sido escrito. Porque alguien ya lo ha dicho. Y me digo: “¡Ah, qué más da!” Si la gracia está en volver a decirlo. En repetirlo con una música distinta. En devolverle el temblor de la primera vez. Como esa canción que uno vuelve a escuchar sabiendo que la conoce, pero que ahora resuena de otra manera, como si hablara de otra cosa, como si el tiempo la hubiera afinado para uno.
Y entonces sí, me siento. En el sillín que está tibio aunque el sol haya calentado el aire. Me siento con cuidado, como si al hacerlo pudiera romper el equilibrio del mundo. Porque todo parece sostenido por un hilo muy fino. Las ramas, los pensamientos, los recuerdos. Todo puede deshacerse si uno empuja con demasiada fuerza. Por eso, tras la pausa, no empujo. Me quedo aquí, quieto, como si fuera parte del paisaje. Como si mi respiración no perturbara el silencio. Y sin embargo estoy aquí. Pienso. Pienso que pienso. Que en esta quietud se gesta algo. Algo que tal vez no tendrá forma nunca, pero que vive, que insiste, que se ofrece como posibilidad.
Cuántas cosas se ofrecen y se retiran. Como esas palabras que uno tiene en la punta de la lengua y que se escapan justo cuando está a punto de nombrarlas. Son las mejores. Las que no se dejan atrapar. Las que contienen algo esencial. Y uno las persigue durante años, sin saber que ya han sido dichas por otro, en otro idioma, en otro siglo, en otra encrucijada como esta. ¿No es esa la ironía? Que el deseo de ser uno mismo pase por recuperar lo que ya ha sido dicho, pero dicho de un modo que aún no se ha inventado.
Y sin embargo, no hay amargura en ello. O no demasiada. Sólo una nostalgia ligera, como la de un amor que nunca se consumó. Porque en el fondo, todo está aquí. En esta tarde. En esta mezcla de voces y formas que me constituye. No soy mío, pero me tengo. Me acompaño. Me oigo. Me confundo. Y en esa confusión hay una dulzura. No la del entendimiento, sino la de la entrega. La de saber que no hay otra salida que la de habitarse así: como vertedero, como collage, como ensoñación de lo que tal vez uno podría ser.
Rousseau hablaba de sus paseos como de una forma de libertad. Pero ¿qué es la libertad, si no esa capacidad de perderse sin temor? De no esperar un sentido. De no querer llegar. De contentarse con el roce de las ideas, con la textura del pensamiento que no busca conclusión. A veces me imagino que podría seguir pedaleando sin volver. Fundirme con el paisaje. Dejar que mi conciencia se disuelva. Pero no. Hay algo que insiste. Que quiere decir. Que quiere armar. Y entonces vuelvo. No a casa. No al yo. Sino a esta forma inestable, tambaleante, hecha de otros, pero singular en su modo de hilarlos.
Y ahora, cuando el sol se ha ido y las primeras sombras alargan las formas del jardín, sé que tendré que regresar. No como quien deja algo, sino como quien lo carga. No hay abandono. Hay reanudación. Vuelvo, sí, con la confusión intacta, con el murmullo todavía vivo de las voces que he sido, de las que me habitan. Y en ese regreso, hay una forma sutil de afirmación. No soy nuevo. Pero soy distinto. Y con eso basta. Bastará mientras aún tenga aliento para seguir dando pedales, sin mapa, sin promesa, pero con los ojos atentos a lo que insiste desde el fondo: una palabra que aún no ha sido dicha del todo. Una palabra que, tal vez, se parezca a mí.
Rferdia
Let`s be careful out there