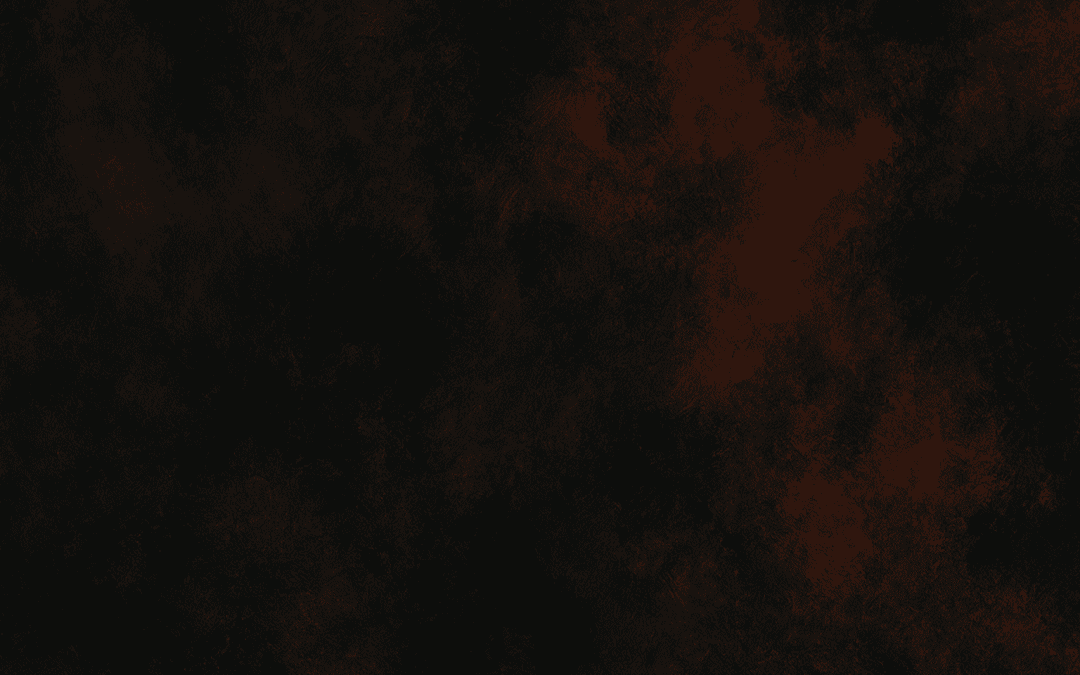Antonio Machado entre la poesía y Don Quijote
🎧 Parergon auditivo
Pausa necesaria entre una voz que piensa y otra que camina.
No hay peor servicio que defender a un libro como si fuera una reliquia. Acaban todos bajo vitrina, junto al ajuar de algún rey godo y un par de colmillos de mamut. Allí los visitan escolares aburridos, filólogos en excedencia y algún turista japonés que fotografía hasta las motas de polvo. El Quijote, si se dejara, ya estaría ahí, embalsamado en su propia gloria. Por suerte, de vez en cuando aparece un lector como Machado, que se salta la cuerda de terciopelo y se sienta al lado del caballero y su escudero como quien se arrima a una mesa de dominó: sin permiso, sin reverencia y con la mala costumbre de hacer preguntas que no estaban en el programa.
Podría decirse, y no sería exceso, que toda la obra de Antonio Machado nace de una sospecha que, en lugar de disiparse, creció con los años: que escribir un buen poema, si lo es de veras, equivale a haber pensado algo. No necesariamente a formular una tesis ni a ejercitar filosofía, sino a mirar más allá del ángulo donde suele detenerse la mirada común. Y esa mirada, para merecer el nombre ha de conocer. El poeta que escribe sin pensar traiciona su oficio; o, si se prefiere, se limita a empapelar el aire con arabescos.
La lectura que Machado hace del Quijote no es una operación de crítica literaria, sino la prolongación natural de su manera de estar en el mundo. En Cervantes reconoce lo que ya había entrevisto en sí mismo: una conciencia escindida, una dignidad sin coraza, una verdad sin aparato. Leer el Quijote, para Machado, es reencontrarse con una forma de humanidad que resiste. A partir de ahí, Don Quijote deja de ser personaje para convertirse en interlocutor.
Frente a la materia viva de la literatura, algunos eligen la taxidermia: congelan el ademán, catalogan el plumaje, inscriben el nombre latino y creen haber capturado el vuelo. Otros, pocos, indispensables, no miran al Quijote como a una pieza de museo, sino como a un animal errante que todavía anda. Antonio Machado pertenece a estos últimos. Contra la erudición sin alma, contra la glosa de cartón piedra, contra la filigrana exegética que reduce a Cervantes a un fardo de notas y a la savia popular a tema de oposición, Machado practica una lectura sin coraza: una lectura que, sin aspirar a sistema ni exhibiciones de especialista, se dispone a escuchar.
Por eso, frente a la crítica de aparato, Machado alza una crítica de temblor. Lo dice sin ceremonia: “la obra de Cervantes queda intacta, aunque sobre ella lluevan chuzos de punta”. Y vaya si han llovido: cebadores de archivo, sabios de rastrojo, glosadores por hectárea, con sus quinientas notas al pie y sus nudos marineros en cada sintagma, todos picoteando sobre la misma carroña. Pero el Quijote, como el pueblo que lo hizo suyo, resiste. Y no resiste por argumento, sino por aliento. Machado sabe que el Quijote no requiere defensa, lo que pide es compañía. No solicita cátedras, sino camino.
Uno de los aciertos mayores de Machado está en advertir que el Quijote no es un libro, sino una voz. Y que esa voz no despliega tesis, sino diálogos. No como recurso de composición, sino como modo de conocimiento. Don Quijote y Sancho no son personajes, sino polos de una misma conciencia partida; la verdad, si existe, se cuece entre sus réplicas, en ese punto incierto donde el delirio se arrima al refrán, la utopía se revuelca en la tierra y la fe se acoda junto a la picaresca. Ninguno respira sin el otro. Y, en ese terreno, Machado se aproxima más a Leibniz que al propio Cervantes.
Quien haya frecuentado a Rafael Sánchez Ferlosio recordará su aversión al profesor literal y al lector de alma bella que reduce la novela a espejo de sus emociones. Machado, ajeno a ambos extremos, se desentiende por igual de la biblia filológica y de la misa dominical del simbolismo. No hace de Don Quijote un santo ni un demente: lo contempla como un emblema tembloroso. Lo llama “fantasma familiar”: figura que no es espectro punitivo ni santo tutelar, sino presencia que, aun invisible, obliga a disponer un cubierto más en la mesa.
Machado insiste, además, en un punto que la estética de laboratorio suele despreciar: el carácter popular de la novela cervantina. El Quijote se alimenta de refranes, adagios, sabiduría de mercado y taberna, romances viejos, exclamaciones campesinas. Lo que a la crítica profesionalizada le resulta indigesto es, para Machado, su gloria. Porque donde hay pueblo hay lengua viva, y donde hay lengua viva hay posibilidad de verdad. El folklore no es adorno: es sustancia. El barro con que Cervantes modela su obra. Herencia que Machado recibe de su padre folklorista y de la Institución Libre de Enseñanza, y que convierte en poética. “Yo, por ahora, no hago más que folklore, o folklore de mí mismo”, confiesa.
Por eso, durante la Guerra Civil, Don Quijote se convierte para Machado en escudo moral. No como fetiche de partido, sino como emblema de una España traicionada por señoritos, vendida a potencias extranjeras, humillada por quienes confunden patria con finca. El Quijote deja de ser personaje para ser reserva. Reserva de dignidad. Su locura no es enfermedad, sino ética; su delirio, una forma de decencia. En él ve Machado una España abierta, fraterna, no eclesiástica ni sectaria. Una España cristiana sin clericalismo; universal sin imperialismo; humana sin soberbia.
Y todavía añade una cuestión sutil: la tensión entre el propósito cómico original y la recepción trágica. No niega que Cervantes pretendiese la sátira, pero subraya que el tiempo ha vuelto esa risa estremecimiento. Don Quijote ya no provoca carcajada, sino compasión metafísica. El texto ha desbordado a su autor, como sucede con los mitos, como sucede con toda gran obra que se transforma sin cesar.
Quien busque en el Quijote claves de lectura, que acuda al manual; quien quiera citas, que recurra al diccionario. Pero quien quiera escuchar una voz viva, una sabiduría sin retórica, un humor que comprende y no ridiculiza, una figura que no muere porque está hecha de nuestra propia contradicción, que lea a Machado leyendo el Quijote. No entenderá más, pero será, con certeza, un poco más humano.
En Machado no hay sistema, sino atención. No hay dogma, sino escucha. Una inteligencia cordial, una voluntad de no entender para poder comprender. El Quijote no es para él novela ejemplar ni alegoría moral, sino lugar de tensiones. Laboratorio de humanidad. Espejo astillado. Conciencia errante. Un libro que, como ciertos sueños, no se agota nunca.
La suya fue, como quería Juan de Mairena, una filosofía sin premisas, una poesía sin concesiones, una conciencia sin blindaje. Un pensamiento que anda. Y, al andar, nos obliga a caminar con él; no detrás, como discípulos obedientes, sino a su costado, con la incomodidad y la lucidez de quien sabe que cada paso, igual que cada página, es un acto de resistencia contra el polvo que intenta cubrirlo todo.
Rferdia
Let`s be careful out there