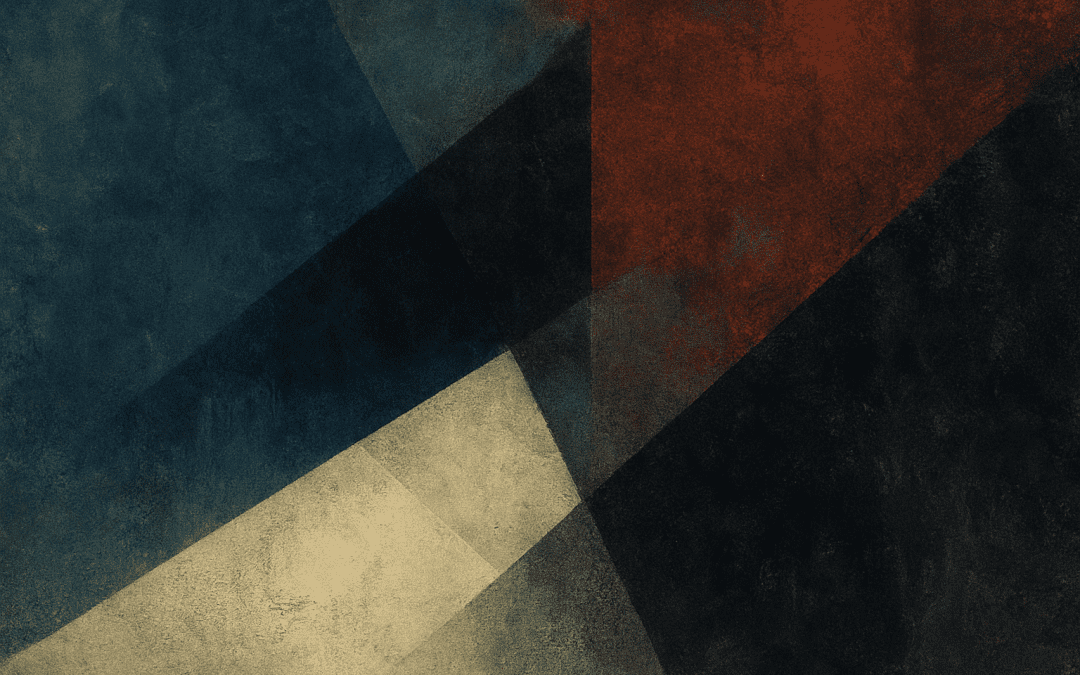Se diría que en el mundo actual la neutralidad no es ya un estado, sino una sospecha. En efecto, lo difícil no es defender una posición, sino abstenerse de ocupar todas a la vez. Quien hoy no milita, traiciona. Quien no sanciona, colabora. Quien no denuncia, consiente. Y sin embargo, acaso sea en ese resquicio, el de no alinearse de inmediato, el de no obedecer sin ironía, donde persista aún una forma discreta de soberanía.
🎧 Parergon auditivo
Escuchar es ya un acto moral
Hay formas de soberanía que no se ejercen con fronteras ni con ejércitos, sino con la capacidad de sustraerse a la lógica binaria del amigo y el enemigo.
La neutralidad pertenece a ese linaje, y Suiza ha sido su laboratorio más constante. No como refugio pasivo, sino como una presencia que se niega a inclinarse ante la obediencia mecánica que exigen los bloques. En un tiempo en que la adhesión ciega se presenta como virtud, esta actitud constituye una de las últimas reservas de soberanía crítica.
No es preciso remontarse a Erasmo o Vattel para reconocer la dignidad de esta posición. Basta recorrer la historia de la Confederación Helvética, desde sus orígenes medievales hasta las turbulencias contemporáneas, para advertir que la neutralidad ha sido, más que abstención, deliberación; más que repliegue, lucidez.
Ya en el siglo XIV, los cantones supieron dotarse de una unidad militar y simbólica capaz de resistir el empuje feudal de los Habsburgo: la batalla de Sempach (1386) y la Convención que siguió (1393) sellaron la alianza entre ocho cantones y marcaron un punto de inflexión en la formación de una comunidad política resistente.
A partir de entonces, la neutralidad helvética fue un delicado equilibrio entre culturas, lenguas y credos, y a la vez la expresión de una inteligencia política que supo aprovechar su posición geográfica y simbólica para consolidarse como espacio de mediación.
La Paz de Westfalia (1648) otorgó a Suiza el reconocimiento jurídico de su independencia y de su neutralidad perpetua. Desde entonces, no significó aislamiento, sino capacidad de interlocución: mientras los imperios se disputaban el continente, Suiza se convirtió en escenario de arbitrajes y acuerdos que alteraron el curso de conflictos decisivos.
Durante el siglo XIX, esta neutralidad se articuló con un proceso de modernización: la Constitución nacional, la ciudadanía compartida más allá de los cantones, la expansión ferroviaria, la fundación de la Cruz Roja.
La Primera Guerra Mundial reforzó su papel como espacio de acogida y mediación: la Sociedad de Naciones se instaló en Ginebra y el franco suizo se consolidó como moneda de referencia. La Segunda Guerra Mundial, en cambio, dejó una sombra más densa: el suministro logístico a potencias del Eje y la ambigua relación con el nazismo obligaron a una redefinición más rigurosa del principio neutral.
En la Guerra Fría, Suiza volvió a ejercer de contrapeso: reconoció tempranamente a la China Popular (1950), acogió disidentes de todos los signos, organizó conferencias multilaterales y ofreció de manera constante sus “buenos oficios” diplomáticos.
Fue, en muchos sentidos, un modelo: un país pequeño, rodeado de potencias, que no renunció a su voz propia ni permitió que sus recursos, bancarios, militares o simbólicos, fueran instrumentalizados por intereses ajenos.
Desde comienzos del siglo XXI, y con especial intensidad tras la guerra en Ucrania, ese modelo ha comenzado a degradarse.
La adopción de sanciones contra Rusia, el creciente alineamiento con las directrices de Bruselas y Washington, la compra de armamento sujeto a control estadounidense y el cuestionamiento interno de la neutralidad como valor histórico son signos de una inclinación preocupante hacia la obediencia condicionada.
No es sólo un asunto de política exterior. Lo que está en juego es la posibilidad de una soberanía crítica: la capacidad de decidir sin someterse al automatismo del enemigo y del aliado.
La neutralidad no es cobardía, como repiten ciertos propagandistas euro-atlánticos, sino disposición a mantener iniciativa propia. Es, en definitiva, una forma de libertad activa.
Por eso, las propuestas del Partido Comunista Suizo y de figuras como Massimiliano Ay, que reclaman recuperar el sentido originario de la neutralidad, merecen atención.
Su crítica al servilismo tecnocrático que reduce la neutralidad a una “sclerosis” nostálgica, como hace Maurizio Binaghi en La Svizzera è un paese neutrale (e felice), revela una conciencia histórica más fina que la de quienes desprecian esta tradición desde el confort del consenso mediático.
La neutralidad no implica aislamiento.
Las mediaciones suizas en Indochina, Argelia o en los primeros encuentros entre Reagan y Gorbachov prueban que puede ser el único espacio donde se ensayan soluciones cuando todo lo demás fracasa.
La historia enseña que sólo quien no está comprometido con una parte puede ser escuchado por todas. La pérdida de este estatuto, como muestran los recientes fracasos diplomáticos en Oriente Medio o Ucrania, no es sólo un problema para Suiza, sino para el conjunto del orden internacional.
En un mundo crecientemente multipolar, donde las hegemonías se erosionan y el poder se dispersa, una política de neutralidad lúcida no es sólo deseable, sino estratégica.
No se trata de simpatizar con Rusia o China, sino de no hipotecarse a una parte en declive. Como advierte Ay, “comprar aviones a Estados Unidos no es adquirir simple maquinaria: es ceder soberanía efectiva”.
La militarización de las alianzas, el chantaje tecnológico y la asfixia económica ejercida en nombre de la seguridad revelan una debilidad profunda, no una fortaleza ética.
Reivindicar la neutralidad no es nostalgia, sino lucidez. Ortega y Gasset, al reflexionar sobre la misión de las minorías lúcidas, defendía formas superiores de exigencia y advertía contra la confusión entre obediencia automática y compromiso moral.
En ese sentido, la neutralidad es una responsabilidad mayor: la que permite sostener la dignidad de una nación sin entregarse a la servidumbre voluntaria.
Hoy, más que nunca, la neutralidad exige carácter, memoria y voluntad.
No significa inhibirse, sino mantener abiertos los canales con todos. No es encerrarse, sino habitar con firmeza la tensión entre polos. No es ceguera, sino visión más amplia del conflicto.
Suiza, y, con ella, Europa, debe decidir si está dispuesta a ejercer esta soberanía.
Si abdica, perderá no sólo su neutralidad, sino también su porvenir. La historia no es un reloj de cuco, como ironizaba Orson Welles, sino una maquinaria de decisiones: las que se toman con lucidez pueden garantizar un futuro menos frágil.
La neutralidad, bien entendida, es una de ellas.
Rferdia
Let`s be careful out there