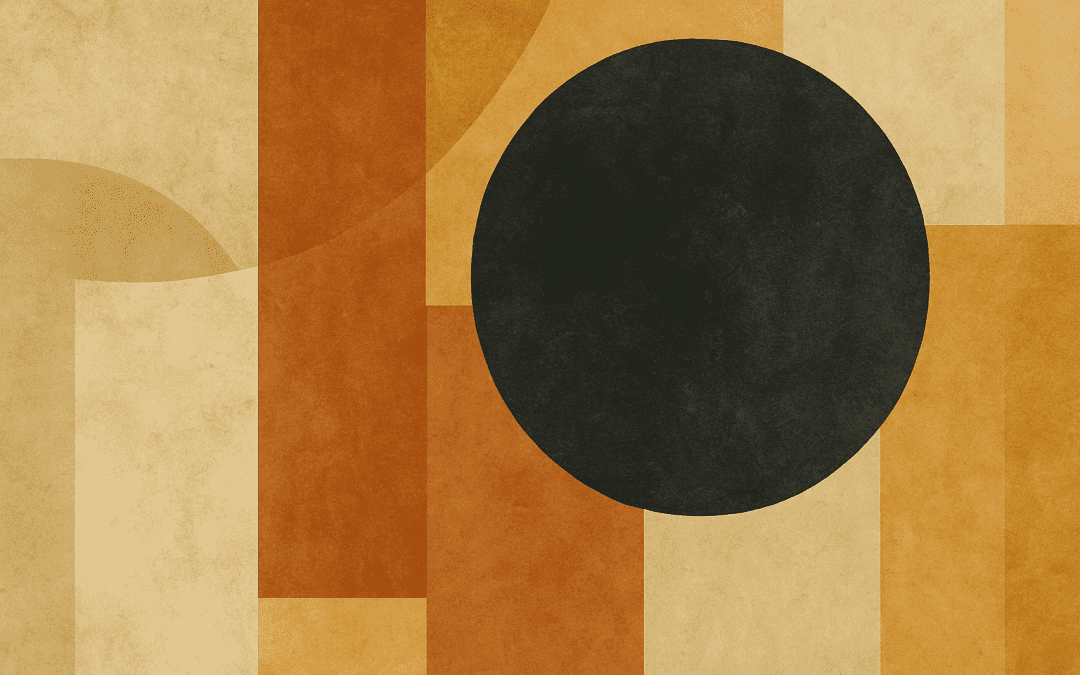Nadie ha prohibido leer. No hay decreto, ni índice, ni hoguera. Y, sin embargo, leer se ha vuelto una excentricidad leve, casi sospechosa: como quien prefiere la lentitud al rendimiento o el silencio a la opinión. Esta entrada, escrita en la lengua que aún sabe sostener ideas como si fueran vasos llenos, se atreve a recordar que leer, incluso hoy, no es un pasatiempo: es una forma de elegancia, de riesgo. Y quien lo olvida, quizá ya ha dejado de leer.
🎧 Parergon auditivo
I Fall In Love Too Easily · Keith Jarrett · Gary Peacock · Jack DeJohnette Standards, Vol. 2
La interpretación de Jarrett, con la respiración suspendida de Peacock y DeJohnette, donde la vulnerabilidad es forma suprema de atención.
En tiempos donde la urgencia y la obviedad se han convertido en moneda corriente, leer ha dejado de ser un gesto natural para convertirse en una anomalía. No ya leer en general, sino leer verdaderamente, con atención, con voluntad, con la disposición de quien entra en una estancia extraña sabiendo que no saldrá igual. Leer literatura, filosofía o ciencia, fuera del mandato profesional o académico, se ha transformado en un acto contracultural, una forma de resistencia o, si se quiere, de excentricidad lúcida.
Ortega y Gasset escribió que “el hombre no tiene naturaleza, tiene historia”, subrayando que no hay gesto humano que no esté mediado por una conciencia de tiempo y una inscripción en el relato común. En ese sentido, leer es tanto un acto de conciencia como de inserción histórica. Leer es acceder a la tradición, sí, pero también al conflicto. Leer implica una distancia: respecto del entorno, del ruido, del presente. Y esa distancia es hoy una rareza.
La Modernidad, ese magma contradictorio de libertad individual, pensamiento crítico y obsesión productiva, convirtió la lectura en una herramienta ambigua: nos hacía más libres, pero también más conscientes de las cadenas que portábamos. Desde Montaigne hasta Marx, desde Cervantes hasta Benjamin, los libros se ofrecieron como espejos rotos donde el lector encontraba fragmentos de su rostro, pero nunca una imagen entera.
Leer implica una voluntad de introversión: no tanto mirar hacia dentro en busca de la esencia, como reconocerse en la disonancia entre lo que uno es y lo que los libros muestran que podría ser. Y esa operación, introspectiva, crítica, imaginativa, no es neutra. A veces conmueve, otras sacude, en ocasiones trastorna. De ahí el riesgo.
Porque el lector que lee de verdad, no el que colecciona citas ni el que finge ilustración, sabe que cada libro puede actuar como catalizador de un cambio. Los textos, como virus nobles, se injertan en la conciencia, desordenan el sistema, reescriben coordenadas. Algunos libros piden silencio, otros demanda acción; hay textos que fundan una ética, otros que la impugnan. Y todos, de Montaigne a Kafka, de Parménides a Arendt, nos confrontan. Nos juzgan.
No extraña que tantas tradiciones hayan protegido la lectura con un aura de ritual. Las escrituras sagradas, los códices legales, los tratados filosóficos: todos exigían una actitud reverente, una disposición especial. No se leía en cualquier parte ni de cualquier modo. La lectura, como el rezo, tenía lugar y tiempo.
Con la modernidad, esa dimensión ritual cedió su sitio a la idea de formación: el lector como sujeto ilustrado, autónomo, consciente. Pero ese lector moderno, ese ciudadano del logos, convivía con su sombra: el lector seducido, el lector transformado, el lector contagiado. Porque los libros, a diferencia de las pantallas, no solo informan; también deforman. Tocan zonas que el lenguaje cotidiano esquiva. Y eso tiene consecuencias.
Se ha dicho, con razón, que el mayor peligro de la lectura es el deseo de escribir. No como ejercicio técnico, sino como vocación. El lector apasionado siente a veces la tentación de responder a lo leído no con subrayados sino con páginas. De ahí nacen escritores, sí, pero también críticos, intérpretes, filólogos. Todos ellos, en el fondo, son lectores radicales. Pero ese salto, del leer al escribir sobre lo leído, implica ya una reconfiguración: el texto se vuelve herramienta, modelo, adversario o excusa. Se entra en la zona donde el juicio reemplaza a la pura recepción. Y con ello, también se corre otro tipo de riesgo: el de olvidar la gratuidad del asombro.
Durante el siglo XX, ciertos proyectos teóricos, como el estructuralismo o la semiótica, buscaron precisamente domesticar ese riesgo. Se intentó convertir la lectura en una ciencia exacta, donde el lector quedara subordinado al método. Lo empírico, lo emocional, lo ético fueron considerados residuos. El lector debía desaparecer tras la estructura. Y, en ese intento de exorcizar el contagio, se perdió también parte de la experiencia.
Ortega, que siempre desconfiaba de los dogmas, hubiera visto ahí una patología: el deseo de seguridad disfrazado de método. Para él, la lectura era inseparable de la circunstancia. Y ninguna lectura es neutral, porque ningún lector lo es. No existe el lector puro, desinteresado, virginal. Todo lector es un ser histórico, político, biográfico. Incluso quien cree que lee solo para entretenerse está, sin saberlo, tomando partido.
Y no hay mayor peligro que olvidar eso. Porque los textos que más han influido en la historia no fueron aquellos escritos para entretener, sino los que fundaron imaginarios. El Nuevo Testamento, El Capital, El contrato social, los discursos de Jefferson, los manifiestos de vanguardia: todos ellos no fueron simplemente leídos; fueron seguidos. A veces, ciegamente. A menudo, fanáticamente.
Y ahí aparece otra dimensión del riesgo: cuando la lectura deja de ser diálogo para convertirse en dogma. Cuando se transforma en religión, en doctrina cerrada, en catecismo. Entonces el lector ya no piensa, solo repite. No interpreta, solo cita. No busca, solo confirma. Y ese lector, en apariencia más culto, más formado, es también el más peligroso. Porque ha confundido el libro con la verdad.
Leer, en cambio, exige dudar. Incluso de lo que más se ama. Incluso de lo que uno mismo ha escrito. Por eso la lectura auténtica es siempre inconformista, incluso cuando venera. El lector orteguiano, si podemos imaginarlo así, no es un erudito, ni un acumulador de datos. Es un caminante que piensa con libros. Un sujeto que lee para orientarse en la bruma.
Hoy, cuando los algoritmos proponen y la velocidad impone, la lectura consciente, esa que se demora, que exige volver atrás, que no teme subrayar, que pide tiempo, es casi un anacronismo. Pero también, por eso mismo, una forma de aristocracia del espíritu. No por elitismo, sino por exigencia. Porque leer bien no es para todos, como tampoco lo es pensar con precisión, hablar con justeza, mirar con hondura.
Leer, en el sentido más alto del término, no nos salva. Pero nos sostiene. No nos redime, pero nos orienta. Y en un tiempo como este, donde el exceso de información convive con la anemia de sentido, esa orientación es ya una forma de clarividencia.
Quizá no sepamos ya si leer nos mejora o nos exilia, si nos vincula más hondamente al mundo o nos deja fuera de su rueda. Pero incluso en ese no saber, en ese tanteo, hay algo de dignidad antigua. Leer, a estas alturas, es casi una forma de resistencia. O mejor: de cortesía interior, como quien endereza el cuerpo no para ser visto, sino para no olvidarse de que, alguna vez, fue posible mirar con claridad.
Rferdia
Let`s be careful out there