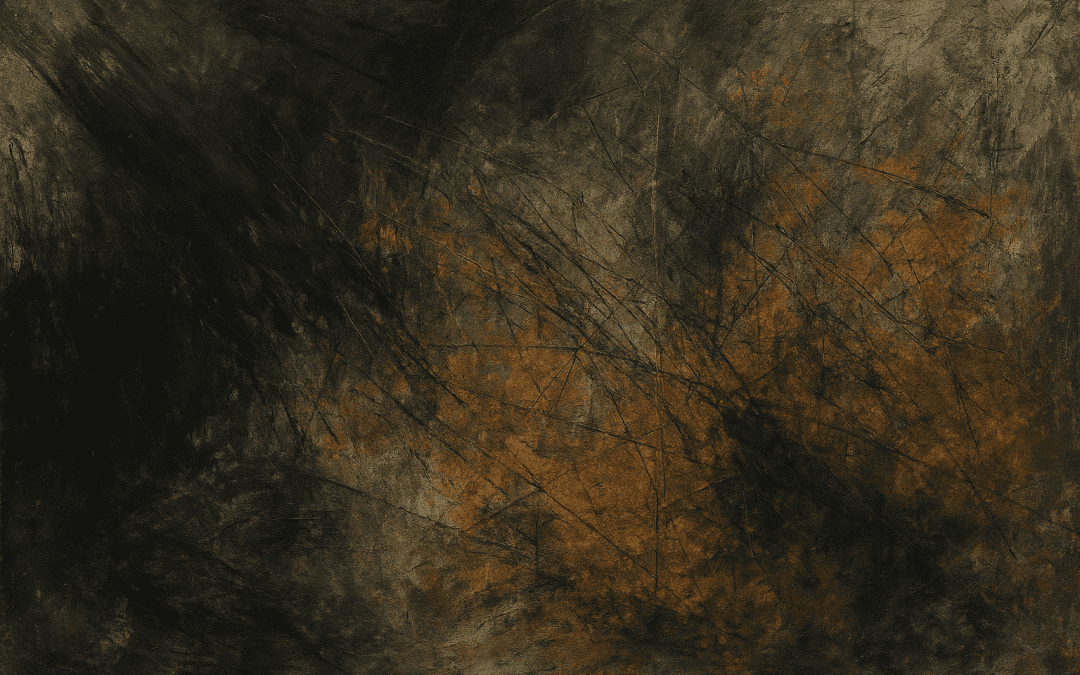A veces, el peor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la certidumbre. Cuando una sociedad reemplaza la búsqueda por la obediencia, cuando consagra como dogma lo que debería permanecer como conjetura activa, nace no una ciencia, sino una liturgia. Esta entrada interroga ese desplazamiento con la lucidez incómoda del que no busca escándalo, sino claridad.
🎧 Parergon auditivo
Lament · Keith Jarrett At The Blue Note
El lamento no llora: insiste,
como quien ha aprendido a hablar en voz baja
En épocas de confusión, decía Ortega, cuando los sistemas vacilan, cuando la seguridad del conocimiento se convierte en anhelo y no en prerrogativa, surgen formas menores de creencia que simulan con un mimetismo casi perfecto la seriedad del saber. La pseudociencia no es un error cualquiera: es el síntoma de una quiebra más profunda, una señal de alarma que pone en entredicho los fundamentos mismos de la racionalidad moderna. Si bien la filosofía ha dedicado múltiples páginas al problema de la verdad y a la distinción entre ciencia y doxa, pocas veces se ha detenido con la debida finura en esta zona intermedia y parasitaria donde la apariencia de saber suplanta al saber mismo.
Lo que se denomina habitualmente pseudociencia, homeopatía, astrología, creacionismo, negacionismo climático, revisionismos históricos sin método, comparten una característica común: el deseo de pasar por ciencia. No se limitan a ser creencias erróneas, ni siquiera dogmas inmutables o mitologías supervivientes, sino formas discursivas que se estructuran con voluntad de legitimación. Como advertía Popper en su célebre criterio de demarcación, lo decisivo no es tanto el contenido, sino la apertura a la refutación. La pseudociencia se blinda contra el error no mediante el rigor sino mediante la inmunización retórica.
Pero no basta con señalar su carácter negativo. La pseudociencia no es sólo lo que no es ciencia; es, más bien, la caricatura de una ciencia sin ethos. Simula procedimientos, invoca datos, despliega terminologías y reproduce formalidades que imitan las prácticas epistémicas reconocidas, sin asumir ninguna de sus obligaciones metodológicas. En este punto, el diagnóstico se vuelve más delicado: la pseudociencia no nace en el margen absoluto del saber, sino en su zona gris, donde la forma ha sido desgajada del fondo, y la retórica científica ha sido instrumentalizada como dispositivo de autoridad.
La entrada de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, en su revisión de julio de 2025, ofrece una cartografía precisa y sobria del fenómeno. Advierte que la distinción entre ciencia y pseudociencia no puede establecerse con un único criterio universal, sino que exige un enfoque plural: desde el falsacionismo popperiano hasta los criterios epistémicos multicriterio contemporáneos. Insiste también, con razón, en el papel activo que la pseudociencia desempeña en la esfera pública: obstaculiza políticas climáticas, introduce tratamientos médicos ineficaces, distorsiona la educación científica, contamina el discurso mediático y mina la confianza en las instituciones expertas.
Ahora bien, el fenómeno de la pseudociencia no puede comprenderse del todo si se le considera sólo como un error cognitivo o un engaño estratégico. Debe leerse, desde una perspectiva orteguiana, como un producto del tiempo. El ascenso de la pseudociencia es contemporáneo de la pérdida de prestigio del saber organizado, del descrédito de las jerarquías epistémicas y del avance simultáneo del narcisismo individualista y del populismo emocional. Allí donde el ciudadano ya no acepta la asimetría del saber, sino que exige que todo conocimiento esté a su altura afectiva, emerge la pseudociencia como forma tranquilizadora: no dice la verdad, pero la dice en el tono adecuado.
La clave, entonces, no está en la mentira, sino en la verosimilitud emocional. La pseudociencia se hace fuerte allí donde la ciencia ha perdido su capacidad de seducción simbólica. La batalla no es ya sólo epistemológica, sino narrativa y cultural. En este sentido, la pseudociencia es también una estética de la creencia, una forma de relato que otorga sentido sin exigir esfuerzo. Se alinea con una sensibilidad contemporánea que confunde libertad con equivalencia, y que interpreta toda asimetría como una opresión. Así, la autoridad del saber es reemplazada por la sospecha de dogmatismo, y el experto se convierte en adversario.
Frente a ello, la filosofía, si no quiere traicionarse, debe abandonar tanto el desprecio altivo como la complicidad blanda. No se trata de reducir la pseudociencia al absurdo ni de ridiculizar al creyente sino de interrogar las condiciones sociales y simbólicas que han hecho posible su proliferación. ¿Cómo se ha degradado la noción misma de verdad hasta el punto de hacer indistinguibles la seriedad investigativa y la impostura? ¿Qué ha fallado en las formas de transmisión del conocimiento para que las ficciones terapéuticas se impongan sobre los datos contrastables? ¿Qué le falta a la ciencia para reconquistar su lugar no solo como método, sino como horizonte simbólico?
Ortega hablaba de épocas en que el hombre se fatiga de pensar, y entonces prefiere el dogma o la ocurrencia. La pseudociencia florece en esos interregnos. No como anomalía, sino como síntoma de la debilidad del pensamiento. Frente a ella, no basta con reafirmar la lógica ni los datos: es preciso restaurar la dignidad de la inteligencia como forma de vida. Una inteligencia que no se limite a verificar, sino que comprenda; que no se encierre en la torre del especialista, pero tampoco se rinda ante la banalidad igualitarista del todo vale.
En definitiva, la pseudociencia nos obliga a pensar de nuevo qué entendemos por saber, y qué papel debe desempeñar el conocimiento en una sociedad que duda de todo salvo de sus apetencias. No hay más salida que la recuperación de una cultura crítica, exigente, simbólicamente fuerte, capaz de distinguir entre lo que parece y lo que es. Esa cultura no podrá construirse sin filosofía. Ni sin una ciencia que vuelva a estar a la altura de su nombre.
Rferdia
Let`s be careful out there