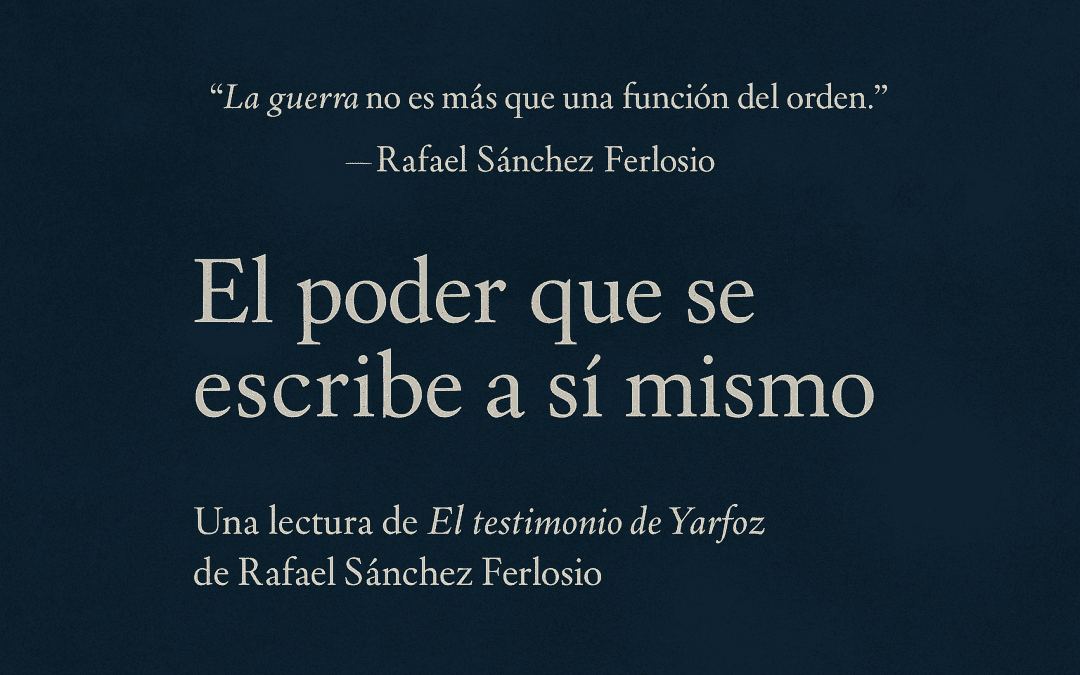Yarfoz no cree estar escribiendo literatura, y quizá por eso El testimonio resiste como pocas ficciones del siglo. No hay ideas en su relato, pero todo es ideología. No hay violencia, pero todo es castigo. La lengua que emplea, una prosa correcta, moderada, leal, es también el arma del régimen que sirve. Uno acaba el libro sin saber si ha leído una novela o una forma de obediencia. Pero recuerda, con nitidez, que hay cosas que solo pueden decirse como si no se dijeran.
Hay libros que se escriben para contar una historia, y libros que se escriben para crear una forma. El testimonio de Yarfoz pertenece a esa segunda estirpe. No pretende narrar una peripecia, sino sostener una estructura. Y lo más perturbador del caso es que el lector, sin apenas advertirlo, acaba atrapado dentro de ella.
La trama, si es que cabe llamarla así, avanza con la lentitud exacta de los procesos administrativos. No hay sobresaltos, apenas decisiones; y las que hay, parecen haber sido tomadas ya de antemano. El imperio del Archipiélago no arde ni colapsa: se organiza, se justifica, se perpetúa. Todo cuanto ocurre está inscrito en una lógica que no necesita razones, porque ya las contiene todas.
Yarfoz, funcionario, relator, testigo, no es un personaje, ni siquiera una voz con entidad propia. Es un instrumento del sistema. Habla como ha sido enseñado a hablar, piensa como se le ha enseñado a ordenar el pensamiento. No hay desviación, ni fractura, ni deseo. Lo que nos transmite no es tanto una experiencia como un expediente: un informe minucioso del orden, del castigo, de la obediencia.
Ferlosio, con una lucidez que asombra y a veces incomoda, escribe desde la lengua misma del poder. No la parodia, no la denuncia. La asimila por completo, para que el lector no pueda escapar a su ritmo, a su sintaxis, a su clausura. Cada frase de El testimonio de Yarfoz está construida con la lógica de los reglamentos: contiene causa, fin y consecuencia. El estilo pulcro, casi clínico, no deja resquicio para la duda. Lo que se dice, queda dicho. Lo que no, no tiene derecho a ser pensado.
Lo verdaderamente asfixiante del libro no está en su contenido, sino en su forma. Esa lengua, que a simple vista parece neutra, está empapada de sumisión. No hay gritos, no hay lágrimas. Tampoco hay rebelión. Hay serenidad. Una serenidad impuesta, educada, reconducida. La violencia, que sí está, nunca es visible, porque ha sido redactada.
Ferlosio no escribe sobre el poder, sino desde el interior de su maquinaria. No lo combate, lo muestra. Y en esa exposición desapasionada reside la fuerza del libro. No busca la empatía del lector, ni su conmoción. Le basta con que comprenda, si es que quiere comprender, hasta qué punto nuestras vidas, también hoy, están construidas con esa misma lengua obediente.
La lectura de El testimonio de Yarfoz no deja un argumento en la memoria. Deja una atmósfera. Un eco. Una incomodidad que no se sabe bien de dónde proviene. Como si alguien hubiera deslizado en nuestra conciencia una forma de hablar que ya no podemos desactivar del todo.
Es un libro frío. Frío como una resolución administrativa que decreta la muerte con la misma caligrafía con la que aprueba una subvención. Frío como un sistema que no necesita enemigos, porque le basta con funcionarios.
Ferlosio, en su hora más alta, no clama ni sermonea. Compone. Compone un artefacto literario perfecto que no representa el mundo, sino que lo reordena. Y al hacerlo, nos obliga a preguntarnos en qué parte de nosotros, sin saberlo, sigue hablando Yarfoz.
Glosa apócrifa
No es necesario que haya tiranos si todos los párrafos están bien redactados. Basta con una lengua que no permita preguntar y con un funcionario que, sin quererlo, escriba a la vez su testamento y el tuyo. Lo terrible del testimonio de Yarfoz no es lo que dice, sino lo que nunca podrá decir. Su exactitud es su condena. Su estilo, su trampa. Y el lector, que al principio leía por curiosidad, descubre demasiado tarde que ha aprendido ya su lengua. Y que, al cerrar el libro, esa lengua empieza a hablar por él
Creation, Part VI, Tokyo – Orchard Hall, May 6, 2014 (Live) · Keith Jarrett
Rferdia
Let`s be careful out there