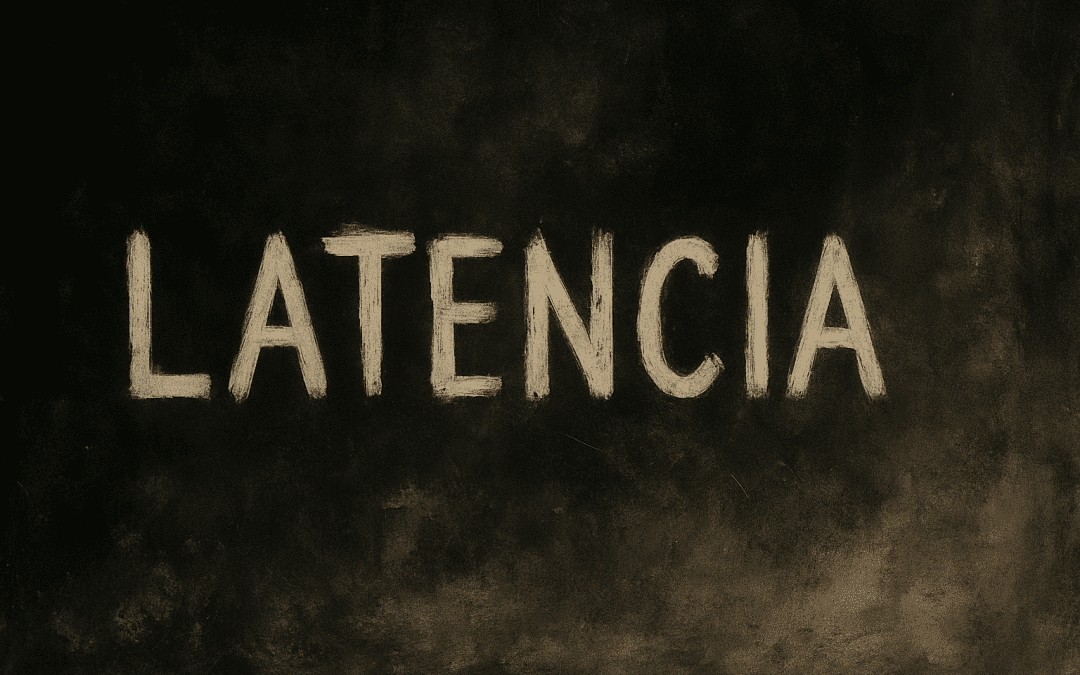El instante más leve pesa toneladas
No sabes cuándo empezó. Tampoco sabrías decir cuánto llevas ahí, de pie, sin moverte, como si el gesto de quedarte quieto fuese ya una forma de afirmación, de resistencia o de desaparición. Has dejado de contar las veces que alguien te ha dicho que todo pasará. Lo sabes. Lo que no sabes es qué quedará cuando pase. Ni tú. Ni eso que alguna vez fuiste.
La habitación se diluye en una penumbra que no es completa pero suficiente para que no distingas del todo los contornos. No hay música, aunque hay algo que suena. Un zumbido leve, como un artefacto antiguo o un pensamiento inacabado que no se rinde. Te preguntas si ese sonido viene de fuera o si eres tú. O peor aún: si eres eso.
Recorres sin moverte todas las rutas que nunca tomaste, todos los nombres que no dijiste, todos los cuerpos que no tocaste y hay una claridad sucia en esa forma de pensar. Como si las ausencias fueran más nítidas que lo vivido. Como si lo no vivido fuera la verdadera memoria.
Intentas recordar el último momento en que tuviste hambre. No lo consigues. Pero sí recuerdas la forma en que una desconocida te miró una vez al salir de la estación de Goethe Platz: no era una mirada hostil, ni curiosa, era como si ya supiera algo de ti que ni tú sabías. A veces no has dejado de pensar en eso desde entonces. Esa mirada es un escombro adherido a tu nuca. Te acompaña.
Has dejado de hablar en voz alta. Te comunicas contigo como si temieras que alguien escuchara lo que no dices. No hay confesión, sólo un murmullo larvado. En ocasiones te descubres respondiendo a frases que no has formulado. O negando lo que no se te ha preguntado.
En el fondo, sabes que algo ha cambiado. Pero no sabes si ha cambiado fuera o dentro. O si el cambio consiste en no poder distinguir esa frontera. Las palabras que antes usabas, casa, amor, certeza, ya no significan lo mismo. No porque hayan perdido su sentido, sino porque se han hundido en él. Como quien cae en un pantano: no desaparece, pero deja de estar.
Recuerdas una fotografía antigua donde apareces sonriendo, con un brazo alzado, como saludando a alguien fuera del marco. Te preguntas a quién saludabas. Qué querías decir con esa sonrisa. Qué parte de ti quedó fija en ese gesto. No tienes la respuesta, pero sabes que esa imagen te pesa más que la mayoría de tus recuerdos.
Todo permanece. Eso es lo que más duele. Que nada se haya roto del todo. Que sigas ahí, intacto en tu derrumbe. Sosteniéndote con las ruinas. Esperando. ¿El qué? No lo sabes. Pero sabes que si un día ocurre, no lo reconocerás.
Qué quieres que te diga si ya lo dije todo en los libros que no eran libros sino cuerpos abiertos como los míos, como el de mi hermano, como el de mi padre, que gritaba desde el fondo de un cuarto que no era un cuarto sino una infancia enferma de tanto mirarla al volver, sin saber qué buscar, y encontrarse otra vez con la mirada de la madre detenida en la ventana que ya no estaba, o estaba pero con otra cortina, o sin flores, y tú allí intentando recordar cómo se vivía antes de que doliera vivir, y escribías sin saber escribir, sólo con los dedos temblando sobre la máquina como si los latidos fueran letras y cada espacio una pausa en la respiración del alma que se ahoga pero no muere.
Como los peces que sacamos de pequeño en la playa de Carcavelos y se retorcían un poco y luego se quedaban quietos pero seguían vivos hasta que dejaban de estarlo. Pero eso no lo sabíamos, o no queríamos saberlo, porque ser niño es también eso: no saber o no querer saber. Y escribir es saberlo todo demasiado tarde, cuando ya no sirve más que para no olvidar lo que nadie quiso recordar. Porque da miedo, da rabia, da vergüenza.
Y entonces sigues escribiendo como si te persiguieran las voces de los que fuiste y no fuiste, y los pacientes que se murieron contigo, y los hijos que se fueron sin irse, y las mujeres que te amaron sin tocarte, y los libros que no escribiste, y los que escribiste demasiado rápido, o demasiado lento, o cuando ya no importaba. Y el dolor se convierte en párrafo, y el párrafo en cuerpo, y el cuerpo en ruina, y la ruina en estilo.
Y ya no sabes si estás diciendo algo o simplemente acompañándote para no tener que oír el silencio. Ese silencio que es lo único que queda cuando todo lo demás se ha dicho. Incluso lo que nunca debiste decir. Como esa noche en Lisboa cuando miraste al Tajo como quien espera que le hablen desde el agua, y no desde el otro lado de uno mismo, donde ya nadie responde.
A veces uno escribe con la sangre de otros. Es lo que me pasa cada vez que abro un libro de Lobo Antunes. No porque duela, que también, sino porque uno se reconoce ahí, incluso en lo que no vivió. Él no te cuenta una historia, te abre una llaga. Y en esa llaga habla un país, una familia, una conciencia que no puede conciliarse. Leerlo es entrar en un lugar sin esquinas, donde la sintaxis tropieza como tropieza la memoria, donde una palabra te lleva no a su significado, sino a su pérdida.
Hay días en que no sé si estoy leyendo o siendo leído. Porque cuando escribe, Lobo Antunes no busca lectores, busca cómplices. Gente que haya sentido esa grieta. Que no lea para entretenerse sino para sostenerse. Que no espere consuelo, sino ciierta verdad, por amarga que sea. Su literatura es un modo de estar solo sin abandonar del todo a los otros. Escribir así no se aprende. Se arde. Y uno se acerca como quien entra a una casa incendiada no para salvarse, sino para entender por qué empezó el fuego.
Y sin embargo sigues ahí, con la página abierta como una herida que no cierra pero tampoco sangra. Sólo supura, sólo existe, sólo dice algo que no puede dejar de decirse. Porque si calla, entonces sí que se muere del todo. Y tú con ella. Y no hay forma de volver ni de quedarse. Y por eso escribo, por eso seguimos escribiendo algunos. Aunque nadie lo entienda, aunque ya no importe, aunque sólo queden cuervos sobre los árboles, y un viejo cuaderno en la mesa, y un vaso de agua que tiembla cada vez que alguien menciona la palabra amor.
Como si fuera un terremoto leve, una réplica o una mentira repetida tantas veces que ya suena a oración, o a epitafio, o a final. Y sin embargo aún estamos aquí. Diciendo, diciendo, diciendo. Sin saber para qué ni para quién. Pero diciendo. Porque si no lo hacemos, entonces quién.
Rferdia
Let`s be careful out there